-Sí, desde luego, mi correspondencia tiene el encanto de la variedad -respondió él, sonriendo-. Y, por lo general, las más humildes son las más interesantes. Ésta parece una de esas molestas convocatorias sociales que le obligan a uno a aburrirse o a mentir.
Etiqueta: cuento
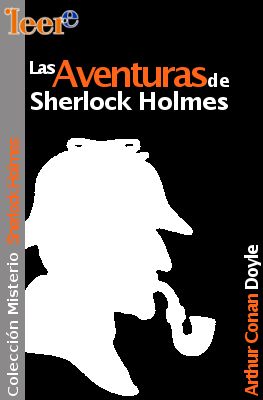 -Lo ha razonado todo maravillosamente -exclamé sin disimular mi admiración-. Una cadena tan larga y, sin embargo, cada uno de sus eslabones suena a verdad.
-Lo ha razonado todo maravillosamente -exclamé sin disimular mi admiración-. Una cadena tan larga y, sin embargo, cada uno de sus eslabones suena a verdad.
-Me salvó del aburrimiento -respondió, bostezando-. ¡Ay, ya lo siento abatirse de nuevo sobre mí! Mi vida se consume en un prolongado esfuerzo por escapar de las vulgaridades de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo.
Arthur Conan Doyle (1892, La Liga de los Pelirrojos- Las aventuras de Sherlock Holmes, versión libro electrónico, ubicación 12761)
Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos.
Arthur Conan Doyle (1892, Escándalo en Bohemia – Las aventuras de Sherlock Holmes, versión libro electrónico, ubicación 11878)
Lord Arthur Savile’s Crime
She was now forty years old, without children, and with that immeasurable passion for pleasure, which is the secret of remaining young.
Oscar Wilde (Lord Arthur Savile’s Crime, página 6, Arte Gráfico Editorial Argentino: ISBN 978-987-07-0281-8)
Aunque mis circustancias se presenten como singulares y extrañas, son los extremos de un dilema tan viejo y común como el mismo hombre. Tentaciones y dudas semejantes rigen los destinos de cada pecador tentado y temeroso hasta su muerte. Y a mi me ocurrió lo que le suele ocurrir a la inmensa mayoría de mis semejantes: que elegí el bien y no me hallé con fuerzas para llevarlo a cabo.
R.L. Stevenson (El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, página 71, Editorial Agebe: ISBN 987-20562-8-5)
El loco directo
La verdad molesta, y aquel que la dice es tildado de loco.
El candor del padre Brown
Para Chesterton, el hombre moderno ha caído en una trampa insalvable que lo mantiene encadenado. No acepta sus propios límites, sueña con un progreso infinito y con la acumulación continua de bienes, y eso lo lleva a debatirse en la insatisfacción permanente, en la frustración continuada.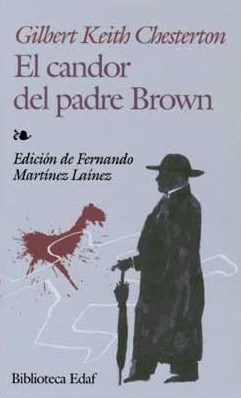
Fernando Martínez Laínez acerca de Gilbert Keith Chesterton (El candor del padre Brown, página 36, Edaf: ISBN 84-414-1639-7)
.
.
Muy pocos, excepto los pobres, conservan las tradiciones. Los aristócratas no viven las tradiciones sino las modas.
Gilbert Keith Chesterton (El candor del padre Brown, página 266, Edaf: ISBN 84-414-1639-7)
.
.
El Hotel Vernon, en el que los Doce Verdaderos Pescadores celebraban sus cenas anuales, era una de esas instituciones que solo pueden existir en una sociedad oligárquica, que casi se ha vuelto loca en cuestiones de buenos modales. El resultado era delirante: una empresa comercial «exclusiva». Es decir, que pagaba, en realidad, para rechazar al público, no para atraerlo. En el corazón de una plutocracia, los comerciantes se vuelven lo suficientemente astutos para ser más quisquillosos que sus clientes. Crean obstáculos para que aquellos, ricos y hastiados, puedan gastar su dinero y diplomacia en salvarlos. Si hubiese en Londres un hotel de moda en el que ningún hombre que midiese menos de uno ochenta y dos pudiera entrar, la sociedad organizaría dócilmente fiestas para que los hombres de más de uno ochenta y dos cenaran en ese hotel. Si existiese un restaurante caro, que por simple capricho de su propietario solo abriese los jueves por la tarde, los jueves por la tarde estaría abarrotado.
Gilbert Keith Chesterton (El candor del padre Brown, página 114, Edaf: ISBN 84-414-1639-7)
… los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres.
Jorge Luis Borges (1941, Tlon, Uqbar, Orbis Tertius – El jardín de senderos que se bifurcan, página 107, Sudamericana: ISBN 950-07-0587-7)
Ascasubi – Inquisiciones
Difícil cosa es que un hombre invente a la vez la forma y la belleza de esa forma …. Muchos confunden lo asombroso y lo nuevo, siendo suceso extravagante que entrambos se presenten en una misma obra artística, pues la novedad nunca es áspera y en su principio muestra humilde impureza…
Jorge Luis Borges (1925, Ascasubi – Inquisiciones , páginas 105 y 106, Sudamericana: ISBN 978-950-07-3489-9 )
La amistad une; también el odio sabe juntar.
Jorge Luis Borges (1925, La traducción de un Incidente – Inquisiciones , página 68, Sudamericana: ISBN 978-950-07-3489-9 )
La Felicidad
«Solo aquel que acometió la utópica empresa de ser Feliz entenderá que le puede costar la vida.»
.
Recuerdo que esa mañana desperté con un manifiesto dolor estomacal, se lo atribuí al arrepentimiento, la mujer que aún dormía en mi cama delataba la reincidencia a lo que inútilmente había prometido renunciar. Desayunó, yo nunca he podido, la acerqué a su casa y continué hacia la corte sin reparar en despedidas.
El ingreso del juez Vicent Smash a la sala, alteró el tumulto de gente y su consecuente barullo, provocando el orden de lo primero y la extinción de lo segundo. Mi lugar era privilegiado, ocupaba el sector usualmente reservado para los abogados querellantes. A mi izquierda había un hombre bajo, de ojeras prominentes, aspecto cansado y mirada perdida. Llevaba saco claro y anteojos negros cuadrados (como los que usan los intelectuales), sus manos esposadas lo identificaban como el acusado. Junto a él un hombre no más alto, sí con evidente menor edad, estaba parado e inquieto, como si la situación lo incomodara. Me distraje pensando si su actitud se debía a la inexperiencia, a pesar de no encontrar respuesta fundamentada a mi inquietud, no dedique mucho tiempo para conjeturarla (el comienzo de un pensamiento puede ser involuntario, felizmente, su culminación no lo es). En diagonal al estrado, completando un semicírculo, detrás de un escritorio de madera clara, estaba sentado el fiscal Wallace; era la primera persona que conocía entre los presentes. Detrás del fiscal en dirección al estrado, unas doce personas sentadas instituían el jurado, en una especie de tribuna. No me detuve a analizar a ninguno, salvo a un viejo alto que tenía algo de granjero y de marinero. Su barba blanca le tapaba el pecho y me recordaba una catarata furiosa, su pipa encendida se burlaba de la prohibición exhibida en el cartel sobre su cabeza.
Cortando el silencio, dirigiendo su voz y su mirada a Alberto Riestra, el juez afirmó:
-Está usted acusado de irrumpir e incendiar un edificio público.
La noche del 29 de febrero de 2004, como era su costumbre, Alberto Riestra permaneció dentro de la Biblioteca Nacional de Texas pasado su horario de cierre de las 20:00 hs. Ciento cincuenta mililitros de somnífero en el café del viejo sereno fueron suficientes para iniciar su cometido. Con extraordinaria tranquilidad, ingresó a la sala principal de techo menos alto que los enormes ventanales pretendían aparentar y repitiendo el mismo camino que surcaba todos los días, atravesó trasversalmente la sala para dirigirse al sexto pasillo donde dormían los ejemplares de sociología. Cada pasillo tiene paredes simétricas de libros, como ladrillos móviles, sostenidos por imponentes anaqueles que tocan el piso y el cielorraso y albergan libros de una única temática, exactamente tres mil cuarenta libros por pared (dato que nunca pude verificar). Ayudado por una escalera metálica, removió los libros más altos y terminó de vaciar por completo los anaqueles hasta formar una inmensa montaña de seis mil ochenta ejemplares. Con mucha serenidad roció de alcohol la montaña de libros y le dio fuego, cuidando de dañar solo lo planificado. Finalmente, se sentó a leer The First Emperor of China de Frances Wood a la luz de las llamas y esperó que lo arrestaran.
-¿Se considera usted, culpable o inocente del delito que se le acusa?
-¡Culpable!. Respondió Alberto Riestra y sin dejar que el juez prosiguiera, respiró ruidosamente, reacomodó sus anteojos y esgrimió una confesión conmovedora, a caso la más pura y profunda que haya oído en toda mi vida. Una declaración inapelable y convincente como el reto de un padre a su hijo, que lo desnudó lentamente hasta dejar al descubierto el ruego de su alma. Ese hombre pequeño predicó audazmente su mandamiento, su tautología. La atención de todos los presentes fue tan absoluta que no puedo precisar cuánto tiempo transcurrió. Cada palabra disparada a su debido tiempo avanzaba como una daga atravesando la muda sala y erizando pieles a su paso. Las palabras ocupaban el ambiente y formaban una atmósfera tan densa, que un simple estornudo hubiera podido rajar. Su discurso era una sinfonía de términos minuciosamente ordenados, como si hubiesen sido creados únicamente para formar parte de esa bellísima secuencia. Los silencios no escapaban a esa perfección, aparecían allí para dejarnos respirar, para que siguiéramos siendo testigos de tal cruel e inobjetable verdad. Comenzó sentado, no recuerdo exactamente en qué momento se paró para mirarnos a los ojos simultáneamente a todos. Ya no solo su voz, también su presencia habían colmado la sala entera. Lo sentí omnipotente.
El dolor estomacal que no cesaba pero había cambiado su causante, en ese momento era el hambre, no impidió que viniera a mi mente la investigación periodística que realicé sobre Alberto Riestra, tarea que suelo realizar antes de cubrir un caso policial. Nacido en Sudamérica, facultado en Ciencias Exactas, doctorado en sociología, dedicó una de sus cuatro décadas de vida a investigaciones y era dueño de reconocimientos académicos internacionales. Entre las cosas que más me sorprendieron de su biografía, destaco un alto coeficiente intelectual y un particular afán por la justicia social, que lo llevaron a estudiar obsesivamente el lugar donde le tocó nacer: la sociedad. En marzo de 2002, abandonó estrepitosamente sus hábitos, para radicarse en Texas y dedicarse a la literatura.
Conjeturé que a mi izquierda había un hombre cercano a un genio. Los genios lo son, por saber focalizar su condición. Alberto Riestra dominaba las ciencias exactas, estudió las humanas y éstas últimas mataron al genio. A pesar que había finalizado su discurso, las palabras de Riestra permanecían en el lugar para extorsionar al jurado. Recorriéndolas por orden de antigüedad era posible reconstruir la inolvidable declaración. Estaban allí con el fin de revivir el pedido de felicidad de una persona agotada de la vida. Un ser entregado a sus convicciones hasta el hartazgo, que conocía en detalle cada uno de los caminos ideados para ajusticiar las sociedades y también conocía sus irremediables finales. Comprendió que la felicidad está no menos cerca de la sabiduría que de la ignorancia. Necesitaba que la enmarañada sociedad aceptara su necesidad de ignorar – aún ignoramos el destino ulterior a la muerte -.
Nunca olvidaré su última frase de aquel día: “Con mi acto he matado a Durkheim y a Weber, al socialismo basado en Marx y Engels, al liberalismo de Locke, a los intentos nacionalistas de Mussolini y Hitler, a los libertarios seguidores de Proudhon; son estériles sus recetas, la historia de la humanidad las encarnó para demostrarlo. Señor juez, no soy capaz de darme muerte, le rogaría que su condena lo haga. Sé que su ley no lo permite, por eso lo he matado a usted también. ¡Quiero ser feliz!”
Cinco o seis semanas habían transcurrido y me encontraba en el mismo lugar, aunque casi todo había mutado: mi rol de cronista por testigo, el dolor estomacal por olvido, el juez Vicent Smash por el juez Paul Jash, los doce integrantes del jurado por doce nuevos integrantes, el fiscal Wallace por un desconocido, las palabras de Alfredo Riestra por vacío. Lo único que permanecía inalterado era la sala del juzgado, con esa frialdad que tienen las obras civiles para albergar eventos irrepetibles y permanecer indiferentes a ellos; el Arc de Triomphe de Champs-Élysées se comportó igual durante los festejos Napoleónicos del siglo XIX, que cuando un turista anónimo lo fotografió la semana pasada.
-¿Jura decir la verdad? La pregunta del juez Paul Jash con voz intimidante provocó que mi angustia no se profundice.
-Si juro. Contesté, cerrando un protocolo que nadie atiende, mientras pensaba cuál sería la reacción de mi interrogador ante una respuesta negativa. Rápidamente retorné al estado anterior, que hacía cinco o seis semanas no dejaba de perturbarme. En algún momento un abogado me refirió una pregunta que no recuerdo, a la que contesté:
-No tengo pruebas para asegurar que Alberto Riestra envenenó al juez Vicent Smash. Lo que sí puedo asegurar es que cada uno de los presentes en aquel juicio, cumplimos el papel que debíamos cumplir. Dudo que nuestra existencia pueda justificarse mejor con otra razón que no sea la de ser actores de esa obra superior.
Giré mi cabeza, Alberto Riestra estaba parado contra una pared lateral, lo sujetaban de sus brazos sendos policías vestidos de azul, no llevaba anteojos y lucía un mameluco anaranjado. Me miró fijamente durante unos segundos hasta que cortó su mirada profunda con una sonrisa incipiente, su felicidad era inminente.